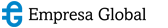Los retos pendientes en la institucionalización de la evaluación de polÃticas públicas en España
Julio de 2025
En los últimos años, el discurso sobre la evaluación de polÃticas públicas en España ha ganado terreno. La aprobación de la Ley 27/2022 supuso, en teorÃa, un punto de inflexión: por primera vez, se establecÃa un marco normativo ambicioso para institucionalizar la evaluación como función estratégica de la Administración General del Estado. Tres años después, sin embargo, la Agencia Estatal de Evaluación no ha sido constituida, los órganos de gobernanza permanecen diluidos, y el Plan de Evaluaciones Estratégicas sigue sin ver la luz, por citar tan solo los hitos más relevantes.
En el plano estatal, la evaluación de polÃticas públicas ha experimentado avances puntuales al calor del ciclo europeo de reformas impulsado por los fondos Next Generation EU. De hecho, la propia Ley 27/2022 fue concebida como parte de los compromisos adquiridos por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que sitúa su génesis más cerca de una exigencia externa que de una apuesta polÃtica endógena. Este marco ha contribuido, no obstante, a consolidar ciertas capacidades institucionales, como las desarrolladas por la AIReF en el contexto de los Spending Review encargados por el Consejo de Ministros. Su labor ha permitido generar evidencia útil y visibilizar la evaluación como herramienta de análisis del gasto, aunque con un alcance aún circunscrito a una fase especÃfica del ciclo de las polÃticas (ex post). En paralelo, otras experiencias como los ensayos aleatorizados asociados al Ingreso MÃnimo Vital, señalaron un camino metodológicamente riguroso y prometedor, pero no han derivado aún en una estrategia que normalice la experimentación como práctica evaluadora.
Este desfase entre norma y práctica se expresa, además, en una profunda fragmentación territorial. Aunque algunas Comunidades Autónomas (CC.AA.) han dado pasos relevantes como Cataluña con Ivà lua, AndalucÃa con su Ãrea de Evaluación en el IAAP, Castilla y León con su reciente marco normativo propio, o Navarra y Canarias con la atribución de funciones evaluadoras cercanas a sus respectivas Presidencias, lo cierto es que la mayorÃa de las regiones se encuentran aún en fases embrionarias o con estructuras frágiles pese a que sobre ellas recaen las competencias que absorben más gasto: la sanidad, la educación y la protección social. En este contexto, es frecuente que las administraciones autonómicas deleguen encargos puntuales de evaluación en la AIReF, centrados en análisis ex post de polÃticas de interés coyuntural. De esta manera, la ausencia de una estrategia nacional de evaluación, entendida como una polÃtica pública transversal, impide articular estos nodos en un sistema coherente y cooperativo, manteniendo la evaluación como una práctica episódica y fragmentada, y más reactiva que estratégica.
Es importante destacar que la experiencia comparada muestra que los sistemas de evaluación no se consolidan a través de la normativa. Una vez aprobada, requieren una arquitectura institucional robusta, voluntad polÃtica sostenida y una cultura organizativa que valore el aprendizaje, la rendición de cuentas y el uso de la evidencia. En este sentido, el caso español presenta una paradoja estructural: contamos con una ley que sienta las bases de un sistema nacional, pero carecemos de los recursos, los incentivos, las estructuras y las capacidades para hacerlo realidad. A diferencia de modelos como el británico o el canadiense, donde la metaevaluación y la profesionalización técnica han sido palancas clave de institucionalización, en España persisten déficits básicos y una escasa tracción institucional.
Pero la institucionalización de la evaluación exige mucho más; supone reconfigurar la forma en que se diseñan, implementan y valoran las polÃticas públicas. Implica reconocer que evaluar no es solo medir resultados ex post, sino concebir las polÃticas desde su origen con una lógica de intervención clara, asà como con objetivos claros e indicadores medibles y verificables. ![]() Sin embargo, esta lógica de planificar con una mentalidad evaluadora sigue siendo una excepción en el ecosistema institucional español, donde la mayorÃa de las intervenciones públicas nacen sin vocación de ser evaluadas, ni en sus objetivos ni en sus recursos, procedimientos, resultados, e impactos.
Sin embargo, esta lógica de planificar con una mentalidad evaluadora sigue siendo una excepción en el ecosistema institucional español, donde la mayorÃa de las intervenciones públicas nacen sin vocación de ser evaluadas, ni en sus objetivos ni en sus recursos, procedimientos, resultados, e impactos.
De forma adicional, no podemos olvidarnos de lo que supone idear este sistema sin reconocer el déficit estructural de capacidades que presentan tanto la dimensión técnica como la humana. Sin datos administrativos accesibles, interoperables y trazables, la evaluación se convierte en un ejercicio básico que enfrenta más barreras que potencialidades. Iniciativas como el BeLAB del Banco de España, o el proyecto piloto entre el SETE y el Joint Research Centre de la Comisión Europea, ofrecen caminos prometedores, pero aún excepcionales. Lo habitual sigue siendo la fragmentación de fuentes, la opacidad informativa y la escasa trazabilidad de las polÃticas.
Del mismo modo, la consolidación de una función evaluadora profesional deberÃa pasar por integrar el Marco de Competencias desarrollado recientemente por el Instituto de Evaluación de PolÃticas Públicas (IAPP) y el INAP en los procesos de selección, promoción y formación del empleo público. La evaluación exige perfiles técnicos con independencia, reconocimiento institucional y una arquitectura organizativa que permita proteger el conocimiento frente a las inercias del vaivén coyuntural. Si algo ha demostrado esta etapa es que el desarrollo normativo sin implementación efectiva genera frustración institucional. La evaluación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio formalista, desconectado de la toma de decisiones y alejado de las prioridades reales. Pero también es cierto que los mimbres están y España no parte de cero: existe conocimiento acumulado, iniciativas valiosas en marcha y una comunidad técnica cada vez más cohesionada. Por ello, la tarea hoy es doble. Primero, cumplir con lo que la Ley 27/2022 ya establece. Segundo, y más importante, dotar a la evaluación de una visión de Estado de largo plazo, integración territorial y sostenibilidad polÃtica.
Evaluar no es auditar: es rendir cuentas para decidir mejor. Solo si entendemos la evaluación como una infraestructura crÃtica de la gobernanza democrática, al mismo nivel que la estadÃstica pública, el análisis financiero o la planificación presupuestaria, podremos consolidar un sistema que no dependa de impulsos coyunturales, sino que actúe como garantÃa de calidad, legitimidad y orientación estratégica en un tiempo donde la confianza pública necesita, hoy más que nunca, agarrarse a los fundamentos que le aporta la evidencia empÃrica.