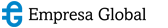CUÃNTAME IV: Licencia para importar
Mayo de 2025En varias ocasiones en 1971, ya con cierta veteranÃa en la Villa y Corte, participé por mor de necesidades garbanceras en una actividad muy peculiar, frecuente, por lo demás, y absolutamente consustancial al desarrollismo maduro imperante en España en aquel entonces. Con cierta frecuencia guardaba cola durante horas, por cuenta de una pequeña empresa en la que prestaba mis servicios laborales a tiempo parcial, ante la ventanilla de solicitudes de "licencias de importación" sita, creo, en una sede que tenÃa el Ministerio de EconomÃa en el Paseo de La Castellana en Madrid.
La importación de materias primas, semi-manufacturas y equipos para abastecer a la incipiente industria española de los primeros años sesenta y que ésta pudiera, también, acompañar al desarrollo de la clase media con una oferta cada vez mayor de bienes de consumo, era crucial en el desarrollismo español. Pero las importaciones habÃa que pagarlas en hard currency, no en pesetas. Es decir, pesetas no faltaban, los importadores eran solventes; lo que no habÃa eran divisas. El turismo ya las iba trayendo, pero las necesidades de la industria y el comercio de los productos extranjeros eran enormes. Se imponÃa el racionamiento, el estanco y la contingentación. De ahà las colas. Y de aquellas colas estos moños...
Guardar cola no era muy estimulante, pero a mà me permitÃa, sin distraerme, claro, devorar literatura sudamericana y observar al personal. Casi todos éramos mancebos y segundones de los tipos que, llegado el turno, te relevaban y afrontaban al señor que habÃa al otro lado de la ventanilla. Cuando se acercaba el momento, milagrosamente, aparecÃa el técnico de la empresa que habÃa cumplimentado la solicitud y sabÃa cómo encararse con el funcionario al otro lado de la ventanilla. No me pregunten cómo sabÃa que habÃa llegado el turno, y que el propio estaba a tres cuerpos de la meta, pero lo sabÃa.
Licencia para importar. El cuello de botella era impresionante, las colas ocupaban a cientos de empleados en toda España durante horas todos los dÃas simplemente para guardar turnos. ![]() Allà habÃa "profesionales" que lo hacÃan por cuenta de terceros sin tener relación alguna con las empresas, a cambio de una propina, claro. También profesionales autónomos que vendÃan su puesto a los técnicos o mancebos que sabÃan de la existencia de estas subastas y llegaban oportunamente a ocuparlo. HabÃa incluso una familiaridad y una "camaraderÃa de cola" digna de un estudio antropológico.
Allà habÃa "profesionales" que lo hacÃan por cuenta de terceros sin tener relación alguna con las empresas, a cambio de una propina, claro. También profesionales autónomos que vendÃan su puesto a los técnicos o mancebos que sabÃan de la existencia de estas subastas y llegaban oportunamente a ocuparlo. HabÃa incluso una familiaridad y una "camaraderÃa de cola" digna de un estudio antropológico.
En 1971, España exportaba el 13,04% de su PIB e importaba el equivalente al 12,89% de esa macromagnitud, por lo que tenÃa un modesto superávit comercial que daba un cierto margen para ingresar divisas en el sistema bancario, muy escasas en general como ya se ha comentado. Las exportaciones, por cierto, eran de servicios turÃsticos que iban, estos sÃ, como un cohete. En ese mismo año, Alemania Occidental exportaba el 14,50% de su PIB e importaba el equivalente al 16,23%, por lo que corrÃa un déficit de cierta entidad que España no tenÃa. Ninguna de las dos podrÃa decirse que, teniendo incluso en cuenta su tamaño, eran economÃas muy abiertas. Sus tasas de apertura, por ejemplo, eran, respectivamente, del 25,93% y del 30,73%. Holanda tenÃa una tasa de apertura en ese año del 85,39% del PIB y Singapur, una Ciudad-Estado independiente desde 1963, con 2,1 millones de habitantes, tenÃa entonces una tasa de apertura del 259,29%.
En 2023, más de medio siglo más tarde, España, Alemania, Holanda y Singapur, por retomar los casos antes citados, tenÃan tasas de apertura del 72,19%, 82,80%, 165,91% y 311,24%, respectivamente. Todos ellos, además, disfrutaban de saludables o muy saludables superávits en su balanza de pagos. El de Singapur, concretamente, era del 37,36% del PIB.
Las operaciones exteriores de las empresas se han simplificado enormemente desde entonces. En España, el paso de la autarquÃa reinante hasta 1959 a la liberalización de la economÃa gracias al Plan de Estabilización, supuso un enorme impulso económico que desató las fuerzas productivas de la industrialización y el comercio exterior, no sin el shock de la devaluación de la peseta, eje sobre el que pivotó la modernización de la economÃa (y la sociedad) española. En 1958, antes de la devaluación, la peseta cotizaba a 0,024 dólares (42 pesetas por dólar), pero en 1960 lo hacÃa ya a 0,017 dólares (60 pesetas por dólar, una devaluación del 30%) y en 1971 a 0,014 (70 pesetas por dólar).
En 1971, el Reino Unido estaba lamiéndose las heridas abiertas por la descolonización y la pérdida de su inmenso imperio apenas una década antes, que ya venÃa suponiendo un lastre, más que una ventaja competitiva, en un mundo hegemonizado por EE. UU., inmerso en la guerra frÃa con una potencia emergente destinada al colapso más estrepitoso, como era la URSS.
En la década 1961-1971, España completó su programa de industrialización disfrutando de las mayores tasas de crecimiento del PIB, la renta por habitante y el avance de muchos otros indicadores socio-económicos en toda su historia, dejando atrás la oscura etapa social y polÃtica de la primera posguerra, la autarquÃa económica y el aislacionismo internacional de las dos décadas precedentes.
TodavÃa, en la primera mitad de la década siguiente, la economÃa española pudo disfrutar de la inercia del periodo precedente mientras la crisis del petróleo se desplegaba antes en los paÃses avanzados dejándose sentir en nuestro paÃs años más tarde.
En 1971, además, se acabó la convertibilidad del dólar en oro, pasando esta divisa a ser moneda de reserva mundial y el patrón contra el que se medÃan las demás divisas. Lo que reforzó el privilège exorbitant (Giscard d´Estaing) del que el dólar venÃa ya disfrutando desde la creación del entramado de Bretton Woods en 1944.
La crisis del petróleo se inició en octubre de 1973, cuando la OPEP impuso un embargo total de petróleo a los paÃses que habÃan apoyado a Israel en la Guerra del Yom Kipur, tras el ataque sorpresa de Egipto y Siria a aquel paÃs para recuperar los territorios anexados en la Guerra de los Seis DÃas de 1967. El embargo duró poco tiempo, pero el precio del petróleo aumentó un 300% y no dejó de hacerlo hasta un pico del 600% en 1980 respecto a su nivel de octubre de 1973. Sus efectos barrieron todo el espectro de economÃas desarrolladas y en vÃas de desarrollo hasta pasada una década larga.
La economÃa española aguantó muy bien hasta mediados de los años 70 del siglo pasado. Poco después, en 1978, se iniciaba el tránsito hacia la democracia en España, en medio de una complicadÃsima situación económica global, inflación galopante y desempleo creciente desde bajÃsimas cotas de paro friccional. Hasta 1985 no pudo darse por terminada dicha crisis en nuestro paÃs. El mundo era ya otro y España también.